“Julio Ricardo Abad no ha sido parte, ni lo será, del panteón de héroes revolucionarios que construyó la iconografía progresista. Tampoco ocupa un lugar destacado entre las víctimas que los organismos de Derechos Humanos inscribieron en el gran mausoleo de la memoria estatal. Un exponente de las clases más “atrasadas” de la sociedad, carente de formación académica y de trayectoria laboral, que toma un arma y se interna en la selva sin haber reportado antes en organizaciones sindicales ni estudiantiles, no es alguien que cotice alto en los anales historiográficos del setentismo.” Así comienza Bombo, el reaparecido (Seix Barral), el libro con el que Mario Santucho se adentra en las brumas espesas de la historia de Julio Ricardo Abad, alias Bombo Ávalos, un mítico y omitido combatiente de la también mítica y omitida Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP, el mayor experimento de guerrilla rural de la historia argentina. Bombo, desaparecido en 1976, “reaparece” en 2013 en su Santa Lucía natal –un pueblito tucumano donde las narrativas de la memoria aún no llegaron–, y ese regreso, que algunos juran cierto y otros mito, activa la pesquisa de Santucho que es también la investigación de algo más grande que este misterio. Es la búsqueda de una figura incómoda tanto para el ethos guerrillero como para el altar posdictatorial, un desocupado en épocas de héroes fabriles y estudiantiles, cuya biografía –y la de su familia, en especial su hermano Víctor, alias Ceferino, un “sobreviviente” que aún hoy lleva en la cabeza la lucha armada como una realidad paralela, imposible, pero real– activa, en definitiva, una serie de preguntas que el autor trae hasta nuestros días. ¿Qué pasó con la violencia después del fin de la lucha armada? ¿Somos una sociedad más “pacífica” y democrática o la violencia hoy es asimétrica y despolitizada, un problema que la política no sabe cómo abordar? ¿Qué pasa con los Ceferinos de un país en crisis, surcado por desigualdades y hundido en la incertidumbre política? En esas preguntas está lo más rico de un libro que atraviesa también a la historia personal del autor –hijo de Mario Roberto Santucho, líder del ERP e impulsor de la Compañía de Monte– pero que, a diferencia de otros relatos de autobiografías políticas, esquiva conscientemente la autofiguración, o cierto regodeo literario, para ensayar una crónica militante e interrogativa sobre el fantasma de un desaparecido que vive.
¿Por qué te interesó indagar en la historia y en la figura del Bombo Ávalos?
En primer lugar porque es un personaje distinto a los habituales militantes o combatientes de los 70. Es un tipo que viene de un lugar de marginalidad que en esa época era un poco raro y que hoy es mucho más común. Él no era obrero, ni estudiante. Si bien su destino, digamos, era ser obrero, porque en su pueblo había un gran ingenio en torno al cual se organizaba la vida social y productiva, el ingenio cierra en el 68. Y él, que era de la camada 69, 70, se queda sin esa posibilidad.
Se vuelve un desempleado.
Exacto. Y ahí la pregunta es: ¿cómo llega un personaje como él a un compromiso tan grande con la revolución? ¿Qué es lo que ve en esa convocatoria? Con el agregado de que la Compañía de Monte no es el experimento que más supo interesarme y que tampoco, creo, es el que más ha interesado a las lecturas que se han hecho sobre esa época. Suele quedar como un fenómeno marginal, en comparación con el Cordobazo o con las insurrecciones del cordón industrial en el 75. Eso me llamó inmediatamente la atención y me hizo conectar también con otras búsquedas, como la de Roberto Carri y su libro sobre Isidro Velázquez y las formas prerrevolucionarias de la violencia. En algún punto, los bandidos rurales son personajes parecidos a figuras como la de Bombo. Eso fue lo que me atrajo, ese tipo de figuras, la pregunta sobre cómo se politiza eso y, sobre todo, la pregunta sobre este tipo de violencias. Bombo es un tipo de personaje social que siempre está muy cerca de la violencia. Y que hoy es el que más la protagoniza, ya sea como objeto o como sujeto.
Decís que la historia de la Compañía del Monte no fue muy narrada. ¿La historiografía militante es, en cierto punto, una historia “urbana”?
Sí, totalmente. Porque ese es el otro aspecto de la cuestión: Bombo, para mí, sintetiza muy bien la historia dramática de su pueblo. Santa Lucía es un pueblo muy significativo desde el punto de vista histórico, allí se instaló la Compañía de Monte. Pero, a su vez, es un pueblo que quedó muy al costado de todo el proceso de la posdictadura, de elaboración de la versión colectiva sobre lo que significó la represión. A tal punto que todavía la lengua podría ser la del 78. Cualquier poblador te habla de extremistas, de subversivos. Es un lugar que, además, se caracterizó por un rechazo fuerte a hacer público lo sucedido, entre otras cosas, y esto está en el libro, porque hubo rupturas muy fuertes del lazo social. Es un territorio que al recorrerlo uno tiene la sensación de que esta versión que hemos logrado conquistar sobre el pasado, que es superadora a la teoría de los dos demonios, que es reivindicadora de las luchas y que es masivamente condenatoria de lo hecho por el terrorismo de Estado no es tan homogénea y universal como uno piensa. Hay lugares donde no ha llegado o, por lo menos, donde es minoritario.
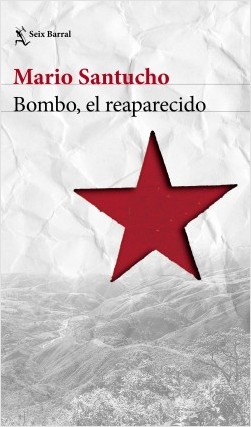 Altera un poco cierta mirada homogeneizadora sobre los 70 y la posdictadura.
Altera un poco cierta mirada homogeneizadora sobre los 70 y la posdictadura.
Es interesante que todavía sorprenda algo de los 70, ¿no? Con todo lo que se ha narrado. Ahora bien, hay diferencias. Suele decirse que, como la memoria es tan vasta, hay todavía mucho por profundizar. Y no creo que sea así. La misma mirada, si profundiza, no llega a un lugar como el del Bombo. Mi hipótesis es que, en realidad, llegar al Bombo implica, en cierta medida, cuestionar la mirada que se ha impuesto sobre los derechos humanos o la memoria. No en el sentido de refutarla, sino de mostrar que historias como ésta no son producto de un olvido circunstancial, sino de la construcción de un tipo de luz que deja en las sombras ciertos costados.
¿Ciertos costados como Santa Lucía?
Pensar que Santa Lucía es un pueblito que está retrasado respecto a la elaboración social que hubo acá en Buenos Aires es una mirada muy colonial. Se atravesó de otra forma y de modo paralelo, y creo que hay, no sé si decir verdad, pero sí tanta materia y tanta realidad como acá. Me parece importante darle esa dignidad y no decir “bueno, yo vengo a acá a evangelizar, a traer la verdadera palabra”. Me parece que sorprenderse por esa mirada aporta un montón, sobre todo en un momento en el cual las miradas progresistas de la historia quedan en el lugar de lo políticamente correcto y empiezan a ser cuestionadas con bastante fuerza por perspectivas más de derecha, pero que traen potencia.
¿Hay que repensar ciertas posiciones?
Me parece que en el último tiempo hubo dos fenómenos. Por un lado, la aparición del relato bastante fuerte de los familiares de los militares caídos en la lucha contra la, entre comillas, subversión, que con cierta habilidad comenzaron a reivindicarse ellos mismos como víctimas, asumiendo el tratamiento que edificamos para nosotros. Y por el otro, el macrismo, con un intento de reponer la teoría de los dos demonios. En ese contexto de una emergencia fuerte de una perspectiva de derecha, a nivel global y regional, creo que hay una discusión que está pendiente. Pero si nosotros mantenemos el tipo de problematización que veníamos teniendo, no vamos a tener la capacidad de enarbolar los argumentos polémicos que nos permitan sostener esa discusión.
En ese sentido, me parece que el libro tiene un personaje muy interesante, que es Ceferino, el hermano del Bombo. Es un “sobreviviente” que tiene en su cabeza la lucha armada. Y eso en cierto punto produce una resignificación implícita de la idea de derrota, que es un tropo central de la posdictadura. Ya no se trata de la “derrota” de la lucha armada, una derrota que cierra, ni de la “derrota” general que, como decía León Rozitchner, abre la democracia. La de Ceferino parece más bien la historia de una “derrota” que sigue vigente, que no fue saldada por el consenso posdictatorial y que sostiene al pasado como un fantasma que permitiría repensar muchas cuestiones.
Creo que hay que escapar a ciertas imágenes de la derrota que para mí no dan cuenta del problema que tenemos. Una es la que dice que acá no hay derrota, que es una perspectiva más heroica, del tipo “bueno, es una batalla que se perdió pero la lucha sigue y ya va a venir otro momento”. Creo que eso es un poco superficial y no permite ver ciertas cosas, como que se clausuró una época, claramente. La idea de ruptura con el capitalismo quedó en un segundo plano, con lo cual hubo una derrota de un sujeto histórico concreto que fue la clase obrera, pero que a su vez implicó una derrota un poco más grande de un proyecto histórico, que es el proyecto revolucionario del siglo XX. La otra manera de la derrota es la que abre una especie de pesimismo más de fondo. Yo no me siento cómodo con esa perspectiva.
La derrota como determinación de la política.
Que la democracia es hija de la derrota está clarísimo y que la sociedad está peor que en los 70 también. Ahora, yo creo que sí hubo ciclos políticos interesantes después de eso. Creo que el 2001 fue una nueva época política y fue una apertura, un momento democrático muy fuerte y un espacio de manifestación de una potencia política muy diferente a la de los 70, pero que abrió un imaginario político nuevo, que repercute en experiencias como, por ejemplo, la del movimiento feminista hoy. Yo no tengo esa mirada pesimista. Ahora, con respecto a Ceferino, más que una derrota o una permanencia de la derrota, lo que yo veo ahí es que hay dimensiones de la política y del conflicto social que están despolitizados, que no han podido volver a ser politizados.
¿Cómo cuáles?
Como la violencia, claramente. El libro, para mí, es un intento de hablar de la violencia.
“El libro, para mí, es un intento de hablar de la violencia”
Hay un momento donde decís que el fin de la lucha armada, el fin de la violencia, devino en asimetría de la violencia.
La violencia nunca mermó, creo yo. Me parece que hoy la sociedad tiene un nivel de violencia tan o más grande que en los 70. El problema es que la violencia está totalmente fuera del ámbito de la política. La violencia hoy es puramente del ámbito criminal o del ámbito estatal-represivo. Hay bandas armadas, bandas que disputan territorio. Si te ponés a verlo desde un punto de vista así, creo que hoy debe haber muchos más enfrentamientos armados que antes. Lo que pasa es que la violencia está despolitizada, no está dentro del lenguaje de la política. La política no logra penetrar o no logra expandirse hacia esa lógica. Eso es una primera cuestión, que me parece importante, en tanto que es una especie de hipocresía de la democracia. Supuestamente la democracia es lo contrario de la lucha armada y la violencia política, y no, la democracia es la violencia por otros medios. Por otro lado, sí hay un cambio de época en la medida en que la lucha armada no es más una hipótesis posible. ¿Qué es la lucha armada? Es una forma que adoptó la violencia, una hipótesis concreta que tuvo el movimiento revolucionario en cierto momento. Esa forma que se llamó lucha armada no está más vigente. Ahora, la pregunta es, y esto es una tercera cuestión, ¿por qué no está más vigente? Uno podría decir que la democracia permitió un balance general donde eso ya no entra dentro de los cálculos…
Donde se habrían de saldar las contradicciones por otras vías.
Claro, somos más civilizados, el diálogo es posible, sabemos que no podemos dirimir los conflictos por las armas. Yo creo que no es si. Creo que si la violencia o la lucha armada no es más posible es porque la asimetría de poder es tal que ya no es una hipótesis viable. Siempre fue asimétrica la relación militar entre poder y contra poder. Pero la asimetría hoy se ha convertido en unidireccionalidad. Ya no hay posibilidad de desafío por esa vía.
¿Pero el fracaso de la hipótesis de la lucha armada no explica la dificultad de readaptar la violencia como estrategia política? ¿O es solo una cuestión de asimetría?
No creo que esa estrategia haya fracasado. Esto ya es meterse en la discusión sobre los 70, pero hay una mirada que dice que el último experimento del peronismo en su momento, el 73, Cámpora, se arruinó porque las organizaciones revolucionarias se excedieron y lo mismo la Triple A. Yo no creo que sea así, creo que hay argumentos mucho más de fondo que el hecho de que una organización revolucionaria o dos hayan arruinado una posibilidad política latente. Esa posibilidad política estaba podrida por dentro. Las organizaciones revolucionarias y la radicalización de un sector de la clase obrera y de los movimientos populares es producto de eso, se observaba una mutación estructural del capitalismo en donde ya no era posible un modelo de acumulación como el que intentaba el desarrollismo en ese momento. Y lo mismo pasó en casi toda América Latina. Ahora, muchos años después aparecen experiencias como la del zapatismo, que creo que fue una actualización de la hipótesis de la lucha armada en un contexto totalmente diferente, con un movimiento totalmente diferente, pero que fue muy lucida. Vos podés decir, bueno, no logró lo que quería, pero fue muy eficaz. No sé si la historia refutó la hipótesis de la lucha armada. Ahora, más allá de eso, que puedo estar equivocado, es por eso que me parece importante un tipo como Ceferino que viene y te dice “mirá, si vuelven mis compañeros, yo volvería a hacer eso”.
Un tipo que sabe que ese no es el recurso político hoy pero que sin embargo lo tiene todavía en la cabeza.
Es algo que quedó ahí latente. Y son preguntas que sobrevuelan. Mirá lo que pasa ahora. Cristina perdió las elecciones, viene el macrismo y desarmó todo. Ahora ella puede volver, ¿puede volver? ¿La van a dejar? O sea, hay una cantidad de cuestiones que están ahí en discusión. Yo creo que la derecha está siendo mucho más audaz, mucho más desprejuiciada en este sentido. Y me pregunto si no va a hacer lo que cree que hay que hacer. No estoy diciendo que hay que volver a tomar las armas, estoy diciendo que esa dimensión de la cuestión, que no pasa hoy por la lucha armada, de eso estoy seguro, ¿por dónde pasa?
¿Ceferino es también un “reaparecido”?
Es interesante pensar qué es Ceferino. Una de las cosas que más me impresionó cuando fui a investigar si era cierto que Bombo había reaparecido es que nadie lo esperaba, como que no importaba si estaba vivo o muerto. En algún punto, si aparece ahora sería un escándalo tal que mejor que ni aparezca. Creo que un montón de gente siente eso, mejor que ni aparezca. Y con Ceferino pasa algo así, aunque él nunca desapareció.
A lo largo del libro se percibe la tensión de una historia que también toca tu biografía. Santucho es un personaje clave, que en momentos aparece referido como “Mario Roberto Santucho” y en otras como “mi viejo”. ¿Cómo afrontaste esa tensión entre lo histórico y lo familiar?
Fue todo un experimento. Estas son cosas que habíamos procesado de manera colectiva, con experiencias como la de H.I.J.O.S., pero la escritura te pone en otro lugar. A mí me pasa mucho que la figura de mi viejo está muy sobrecargada. No me pesa en un sentido político, del estilo “uh, me tengo que hacer cargo de esto”, para nada, me siento muy bien con su historia. Lo que sí siempre me costó fue acercarme a ese personaje tan investido simbólicamente, tan mítico. En ese sentido es un poco difícil de asir. Siempre tuve la sensación de que tengo mucha información que no puedo y no tengo ganas tampoco de sintetizar. Y quizás debería. Ese mandato un poco lo tengo. “Bueno, vos podrías escribir la historia de tu viejo”. Tengo un montón de información. Pero me parece una misión un poco abrumadora.
Pero también está tu propia historia que cruza la de tus viejos y la de Bombo. En el libro hay una cita temprana a Emmanuel Carrere. ¿Nunca te tentó la autoficción o la autobiografía como recurso para encarar esta historia?
A mí no me interesa, como dictaría el psicoanálisis, esa cosa más lineal de “mi viejo y yo”. Me parece que ahí se pierden un montón de cosas. En cambio estrategias como éstas, que quizás son un rodeo, me parece que te permiten acercarte cuando ves que eso tiene sentido. Hay varios momentos en el libro en el cual yo trato de ponerme en lugar de mi viejo. Creo que ese tipo de elaboración tiene que ver más con exigencias y desafíos reales que te ponen frente a un problema, que te ponen a pensar en eso, y no tanto en la construcción de una identidad. “Para mi identidad es importante resolver el problema de mi viejo”. Me parece que es interesante tratar de vivirlo y procesarlo y elaborarlo de otra manera, más abierta, menos centrada, menos egocéntrica.
“Me parece que hoy la sociedad tiene un nivel de violencia tan o más grande que en los 70. El problema es que la violencia está totalmente fuera del ámbito de la política”
Es un libro sobre los 70, sobre la violencia, donde lo personal, digamos, es político y no “íntimo”. Como narrador te hacés cargo de que un personaje es tu “viejo”, pero no aparece lo íntimo, incluso tu historia aparece aludida pero no desarrollada, como si lo personal solo quisiera llegar hasta cierto límite y no traspasarlo.
Creo que meterme con mi viejo es meterme un poco con ese tipo de cosas, con la violencia, con los 70. Yo siento que el desafío es ponerse a vibrar en el modo de mi viejo y no tanto por ver qué pasa en mí, no tanto el “uh, yo”. Lo otro ya tiene que ver con una estrategia de escritura y que fue bastante pensada. Me ayudó mucho el editor, Rodolfo González Arzac. Ver hasta qué punto la escritura busca una tonalidad afectiva, una cautela, digamos, contraria a cierta exposición, que me parece que es lo que más de moda está hoy. La pregunta acerca de cómo la historia pasa por mí o cómo yo vivo la historia. Ese giro me parece problemático. La individualidad es una dimensión de la existencia, por supuesto, pero no de las más interesantes, ni de las más potentes. Creo que la escritura es un ejercicio de intentar salir de ahí y poder hablar o asumir el lenguaje en otras dimensiones
Hay un momento del libro donde se glosa la novela de Manolo Avellaneda, en la que el personaje, inspirado en Bombo, dice “Esta guerra no la va a ganar el más amado sino el más temido”. Sin buscar un punto de comparación, la frase me recordó algo que escribiste hace unos meses en Crisis, acerca de que en las próximas elecciones “no ganará quien enamore y genere esperanzas, sino que perderá aquel que concentre la bronca y las frustraciones de las mayorías”. ¿Cómo ves este momento político argentino?
No lo había pensado ese paralelismo. Es verdad que son dos épocas y dos dimensiones diferentes, pero son la muestra de cuando el problema político como tal se empieza a poner turbio y se empieza a ver menos como una dimensión virtuosa de la experiencia colectiva que como una especie de oscuridad que no sabés a dónde te lleva. Me llamó mucho la atención la entrevista que le hizo Fontevecchia a Durán Barba, el hecho de que diga que todos los que votan al kirchnerismo son autoritarios y antidemocráticos. Fontevecchia le decía “pero son el 30% de la población”. ¿Eso qué quiere decir? ¿Como la oposición política es antidemocrática, si le tienen que dar leña, le van a dar leña? Es un momento muy crítico. Tengo la sensación de que Cristina ya no puede relanzar el proceso, no podría porque está muy encapsulada en un lugar, porque no tiene un movimiento político atrás que lo permita y porque está grande. La pregunta es si va a haber una renovación ahí. Su apuesta por la unidad del peronismo me parece que la aleja un poco de los sujetos políticos más interesantes. Entonces, entre un gobierno, que también en cierto momento expresó el deseo de una renovación liberal contemporánea y modernizadora, pero que está de repente volcando hacia un fracaso que puede derivar en una interna muy dura, y un movimiento popular que aparece en un momento de agotamiento, yo lo que veo es un momento crítico que me preocupa.









